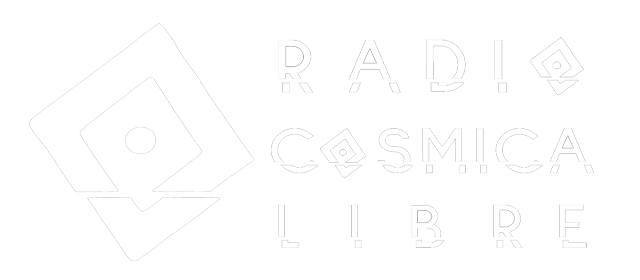A dónde va el viento
Carlos Noyola
Todos los caminos se abren de repente
Y olvidé cómo seguir
Quiero deshacerme de la sombra
Esa que reclama sin decir
Quiero olvidarme de lo que no me comprende y
Todo eso que sobra de mí
Y no sé a dónde va el viento y por qué cambió
(Julieta Venegas)
I have longed to move away but I am afraid;
Some life, yet unspent, might explode
Out of the old lie burning on the ground,
And, crackling into the air, leave me half-blind.
(Dylan Thomas)
En cierta ocasión Milan Kundera le preguntó a Carlos Fuentes si había leído a Kafka. Fuentes le contestó que efectivamente, puesto que Kafka era el escritor indispensable del siglo XX. Kundera replicó si acaso lo había leído en alemán. Fuentes señaló que no. Kundera remató su comentario diciendo: “Entonces no has leído a Kafka”. ¡Vaya dilema! ¿Cierto? La traducción es un ejercicio imposible ¿Cómo preservar el espíritu original de una obra y cuánto se pierde en la traducción? Lo que proponía Kundera es el infierno de la incomunicación. Solo podemos leer unos cuantos libros de manera apropiada. Estamos, por lo tanto, condenados a leer solo a los traductores como escritores sustitutos, anónimos. Aún así, nos aventuramos a leer a Kafka y otros autores como un acto de fe, esperando encontrar en las palabras e imágenes que se crean en el ejercicio de escritura algo del espíritu con que fueron escritas, lo que queda después de la traducción.
Me gusta Kafka y no recuerdo alguna lectura que me haya afectado tanto como Las preocupaciones de un padre de Familia. Kafka construye una imagen que cada que vuelvo a leerla me parece igual o más poderosa que la primera vez. La preocupación del padre de familia gira alrededor de Odradek, un ser extraño, con forma de carrete de hilo y estrella plana. Un ser imaginario tan inútil como cualquier objeto doméstico al cual uno se acostumbra a fuerza de verlo, pero sin recordar de manera precisa cómo llegó nosotros y por qué lo conservamos. El padre de familia se pregunta si ese ser extraño alguna vez tuvo alguna figura más razonable. O si acaso morirá algún día. Aunque todo lo que muere ha tenido un propósito, alguna ocupación que lo va desgastando, pero ese no parece ser el caso. Odradek es existencia sin forma precisa ni propósito. Y ahí aparece la imagen más potente de la historia ¿Será posible que aquella existencia sin forma razonable ni propósito siga rodando por las escaleras a los pies de sus hijos y de los hijos de sus hijos? “Evidentemente”, señala el padre de familia, Odradek: “no hace mal a nadie; pero la suposición de que pueda sobrevivirme me resulta casi dolorosa”.
Las preocupaciones del padre de Familia, la manera en la que Odradek lo interpela con su forma y esa su falta de propósito que lo colocan fuera de la muerte, me evoca el poema de Dylan Thomas «I Have Longed to Move Away», particularmente esa imagen también muy potente de Thomas al temer que algún pedazo de existencia intacta pudiera explotar al escapar de una vieja mentira. Una existencia que podría restallar en el aire dejándolo medio ciego. Dylan Thomas tiene una gran fuerza en sus poemas. Ambos, Kafka y Dylan, me parece que son interpelados por una existencia que les resulta enigmática. En ambos está el miedo y la búsqueda de sentido en un mundo incomprensible donde hay resabios de existencias aún intactas.
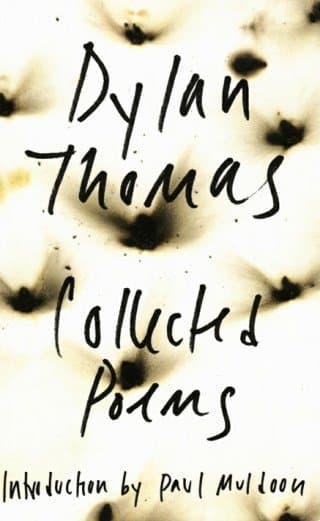

Antes que las reflexiones y análisis de un cuento, un poema o cualquier obra, está la manera en la que compromete nuestras emociones, esa sensación que está ahí golpeando nuestras certezas, antes de que lleguen las palabras a mediar entre nuestro desconcierto y la necesidad de explicarnos lo que Kafka o Thomas quisieron decir, o por lo menos intentar una explicación. Sin embargo, no todo lo que nos interpela y nos pone de frente con lo incierto, lo enigmático, lo efímero de la vida, alcanzan la potencia y alturas de Kafka y Thomas. Muchas veces son cosas más cotidianas, pero que tienen una fuerza para evocar emociones, que nos comprometen con su pura existencia.
Hace algunas semanas se estrenó la serie Nadie nos va a extrañar , y no, no es una serie con elementos técnicos destacados, no es una producción de algún director importante. Nadie nos va a extrañar es una serie juvenil como otras muchas. Pero tiene algo que la hace particularmente interesante. Realmente son dos aspectos sobresalientes lo que nos ofrece esta serie mexicana. Primero, los temas que aborda y que le dan algunos matices interesantes a los personajes, temas complejos como la identidad sexual, los duelos, las áreas grises en las que se ve inmersa la población de México para poder sobrevivir al día a día, familias separadas o disfuncionales y el suicidio. Con mayor o menor acierto, estos temas están ahí, planteando interrogantes o interpelando a los espectadores, sobre todo cuando lo hace desde una posición peligrosamente nostálgica al ambientar la historia en la década de los noventa. El segundo aspecto interesante, más que la década de los noventa, es el año en el que transcurren los eventos que narra la serie, el año del ejército Zapatista, el año de Colosio, el año de la crisis económica, el año 1994. Han pasado ya treinta años desde ese intrincado año y el transcurso del tiempo nos interpela de inmediato.

Durante la década de los ochenta se van configurando una serie de cambios políticos, sociales y culturales que se consolidarán durante la década de los noventa. La caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, la liberación de Nelson Mandela en 1990 y el fin del apartheid en 1992. En 1993 se dio a conocer públicamente la creación de una red informática mundial mediante la cual se podía compartir diversos datos. La era digital estaba en marcha. No pasaría mucho tiempo para que aparecieran las primeras redes sociales. En 1997 surge SixDegrees, que será el antecedente de las redes sociales que ahora conocemos.
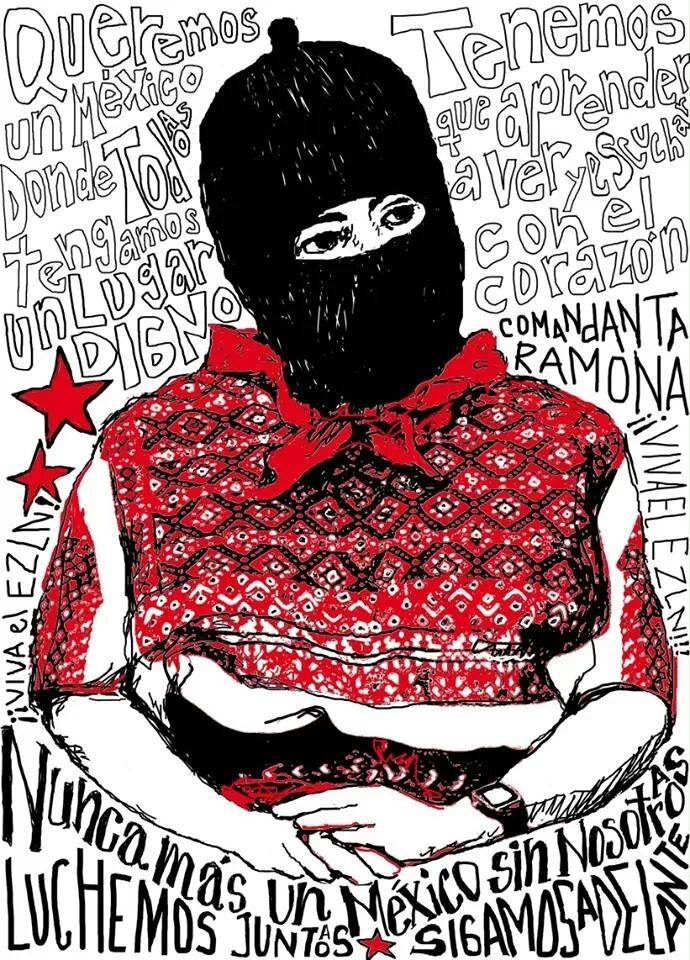

La década de los noventa heredó de los años anteriores los miedos, los prejuicios y el estigma del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA). En 1991 murió Freddie Mercury por complicaciones relacionadas con el virus, que seguía cobrando víctimas y acentuando el estigma. Aunque durante la segunda mitad de esa década se introdujo la terapia antirretroviral altamente activa, logrando que el VIH se volviera una condición crónica manejable, el miedo, los prejuicios y la moralidad que había infestado todo lo relacionado con el sida, persistían. En 1987 salió al aire en Estados Unidos 21 Jump Street (Comando Especial en México), teniendo como protagonista a un joven Johnny Depp. En 1988, durante la segunda temporada, se transmitió en Estados Unidos el episodio “Big Disease With A Little Name”. El capítulo abordaba la historia de un adolescente que se ve rechazado por sus compañeros de escuela al saberse que era portador del VIH. Ese programa fue uno de los primeros en abordar el tema del SIDA de una manera directa, haciendo una crítica al presidente de Estados Unidos y la omisión que hizo durante años sobre la situación tan complicada que estaban pasando los portadores del virus. El SIDA, los prejuicios morales añadidos y las series norteamericanas con los debates o nuevas perspectivas sobre el VIH llegaban lentamente a México. La cultura de finales de los ochenta en Estados Unidos se volvía parte del día a día para gran parte de la sociedad mexicana de principios de los noventa.
La pandemia del VIH modificó sensiblemente nuestra economía afectiva. El asco es una emoción que le da forma a la sensibilidad moral, lleva las reacciones viscerales al orden de lo social y construye mecanismos de exclusión. Durante la década de los ochenta y noventa, el SIDA marcó la presencia de aquellos que no se ajustaban a los parámetros de la sexualidad heteronormativa bajo la sospecha de la contaminación. El “cáncer homosexual” fue caminando hacia otros sectores como los adictos, los cuáles, al permitir que el contacto con instrumentos los contaminara, aparecían como parte de ese resto social que quedaba entonces excluido, contaminante. El sida aparecía como el justo recordatorio divino de que había que regresar a la contención de las pasiones, justo en el momento en que la sexualidad tomaba un papel importante en las consignas políticas de la época. En 1989 Susan Sontag extendió sus reflexiones sobre la enfermedad y sus metáforas, que había publicado a principios de esa década, a la pandemia que representaba el VIH ya para ese momento.


A principios de los noventa comenzó a popularizarse en México la televisión por cable. El acceso a decenas de canales rompía con la limitación de los canales de televisión abierta, sólo entonces comenzamos a saber del impacto cultural de MTV y CNN. No solo era tener la opción de un canal de videos musicales, sino experimentar el mundo en lo que parecía “tiempo real”, las noticias al instante todo el día. El mundo se volvía cada vez más pequeño. CNN y su cobertura de la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 vendrían a transformar en espectáculo televisivo los conflictos bélicos. La sociedad del espectáculo se consolidaba, pero sólo para aquellos que iban entrando de lleno en esta nueva era de medios de información. Para muchos sectores de la población todavía había que consultar los diarios y avanzar lentamente con la información o los medios de entretenimiento. A finales de los noventa, ya con un internet que se expandió vertiginosamente, las redes sociales y la comunicación instantánea vendrían a configurar nuevas formas de afectividad y erotismo que no precisaba de la presencia física y donde la ausencia adquiere una nueva dimensión. Esa década pasaba de los teléfonos fijos a los móviles, de una espera casi ritual para poder estar en contacto telefónico, a la inmediatez de la comunicación, a ese punto donde lo íntimo y lo público se iban diluyendo.
Han pasado treinta años desde el alzamiento del movimiento Zapatista, ese día cuándo México se sintió como una realidad más grande y compleja que solo los espacios urbanos donde vivía y vivo. Casi treinta años han pasado desde la crisis de diciembre de 1995, la última gran crisis económica y sexenal, hasta ahora. Fue un tiempo de activismo, de protestas, de indignación por las desigualdades sociales.
El mérito de cualquier expresión artística está en la manera en la que puede provocar emociones, interpelarnos, hacer que nuestras certezas cotidianas se detengan. Más allá del recurso a la nostalgia que suelen tener muchas series y películas que se ambientan en las décadas pasadas, en aquellos años que están todavía lo suficientemente cercanos como para saber que fuimos parte de ese momento, encontrar la manera de recordar nuestro pasado, contrastarlo con nuestro presente, sigue siendo importante. Nadie nos va a extrañar pone entre líneas estos temas que eran el tema en la década de los noventa y que son el tema de cualquier ser humano: la sexualidad, los afectos, la soledad, el sentido de la vida, la preocupación por el tiempo y el futuro.
La idea que me invade después de este recuento es darme cuenta de que estamos inmersos en el tiempo, vivimos y nos desplazamos entre distintas temporalidades. Cuando era niño me gustaba mirar por una pequeña rendija de la ventana que estaba en mi cuarto, solo alcanzaba a ver una pequeña parte del cielo en las noches. La luna solía aparecer por breves instantes en la madrugada. Esa imagen era maravillosa. A pesar del vértigo que me causaba la idea del universo, esa vista me daba cierta tranquilidad, significaba saber que era parte de una inmensidad que algún día terminaría por borrar cualquier recuerdo de nuestro paso por este planeta y este universo. Esa idea me sigue pareciendo precisa, asumir que sólo somos ese breve instante en el cual el universo se mira a sí mismo a través de nuestros ojos. Ese instante en el cual la inmensidad cobra conciencia. Y en ese devenir cósmico está la historia, aquello que hace único este viaje por el universo, la manera en la que los acontecimientos nos marcan, la manera en la que marcamos un momento específico de esa, nuestra historia. Y en medio de ambos viajes, el cósmico y el histórico, estamos nosotros, preguntándonos a dónde va la vida, a dónde va el viento.