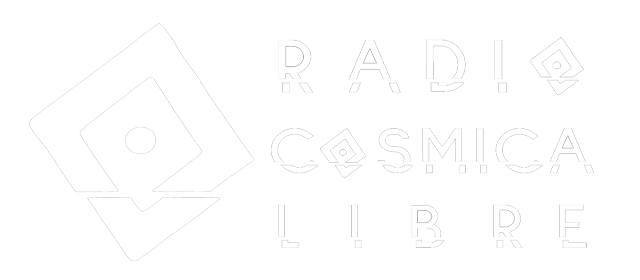La música que mi madre amaba
Escucha el podcast: historiasdenaufragios002-1.38min : radio cosmica libre : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
Carlos Noyola
El dolor es un fracaso del lenguaje, dice David Le Breton. Con esta fórmula simple pero precisa, entramos en la experiencia del dolor absoluto, ese tipo de experiencia definitiva, límite, que obliga al doliente a replegarse sobre sí mismo y a transformar el mundo entero en experiencia dolorosa. Las sensaciones, entonces, se intensifican, los ruidos, las luces, las voces. Todo mortifica. El mismo mundo que antes parecía pleno, lleno de ecos que amplificaban la vida, se trastoca. La experiencia del dolor se vuelve incomunicable. En este aislamiento, sobre el dolor físico se traslapa el dolor psíquico. Entonces, dice Chantall Maillard, se le agrega sufrimiento al dolor. El dolor crónico suele venir acompañado de ese otro tipo de dolor que solemos llamar depresión. Entonces tenemos un cuadro completo acompañando la experiencia del doliente. Un cuerpo recostado, labios resecos, la mirada perdida, mirando solo al vacío, espacios silenciosos y oscuros. No es solo el repliegue sobre el propio cuerpo obligado por el dolor, es la renuncia al mundo, la declinación del deseo. Es la experiencia que anticipa la muerte como acto definitivo de la experiencia dolorosa.
El dolor absoluto redime al doliente de toda experiencia del lenguaje, de sus equívocos y distorsiones. No hay más que la experiencia pura e inmediata del dolor. Pero, al mismo tiempo, el peso añadido al dolor, el padecer, nos obliga a asumir la experiencia límite del doliente, a hacer comparecer el dolor como experiencia compartida, a compadecer. Nos esforzamos, entonces, por hacer vivible lo invivible de la experiencia solitaria del dolor y por nombrar lo innombrable del sufrimiento. Frente al anhelo místico, que eleva el dolor al absoluto, señalando la carne lacerada de Cristo o el sufrimiento inefable de las místicas como grato a Dios, está la experiencia del dolor sin sentido que marca la existencia de un ser querido, esa experiencia que nos permite acompañar y compadecer. El inevitable fracaso del lenguaje abre otras vías para el dolor compartido, un tiempo de compasión o de empatía. La empatía ayuda a superar la limitación de las palabras y a hacer del sufrimiento una experiencia compartida más allá de lo silencios del doliente.

Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. Rembrandt, 1632.
Desde hace algunos años se han vuelto importantes en el campo de las neurociencias un tipo de neuronas que se activan cuando alguien realiza una acción y cuando se observa a otra persona realizar esa misma acción. Estas neuronas son básicas para la socialización, pues de ellas depende la empatía o la capacidad para reconocer estados emocionales en otras personas. Es decir, el reconocimiento de los signos que nos permiten entender lo que pasa en la vida de los demás parte de una red neuronal, de la manera en la que el cerebro construye una cartografía del mundo y con la cual puede crear escenarios virtuales que simulen la realidad. Reconocer estos estados emocionales implica un nivel de empatía que se pierde en el laberinto del lenguaje. Para Simon Baron-Cohen el habla tiene la cualidad de erosionar la empatía. La empatía es una emoción que se mueve fuera de las explicaciones racionales o de cualquier elaboración discursiva, es la reacción instintiva frente a la alegría o sufrimiento de alguien más. La empatía se mueve en dos tiempos. Primero, es necesario reconocer los signos que el otro trasmite y, posteriormente, interpretar los sentimientos correspondientes a esos signos. En cierto sentido, la comprensión se da en un nivel físico y afectivo.
Para movernos por la vida y los espacios, es necesario elaborar una cartografía neuronal de los lugares y de las personas que los habitan, reconocerlos, encontrar sus particularidades. Interiorizarlos con los sentidos y elaborarlos emocionalmente, reconocerlos como parte de nosotros mismos. Todos establecemos una relación emocional con los espacios por los que circulamos y reconocemos a los otros que también los habitan y así, nos orientamos, construimos las maneras de transitar por aquellos lugares de los cuales podemos reconocer los signos que los particularizan. La elaboración emocional requiere tiempo. Tiempo para errar, para andar y equivocarse, perderse en la mirada y la vida de los otros, de aquellos con los que compartimos el espacio. Como dice Franco “Bifo” Berardi, en nuestra época el tiempo de elaboración racional y emocional está tan reducido que la sociedad parece actuar como un torbellino. Hay que considerar que la literatura y el arte en general construyen marcos simbólicos que hacen posible habitar en la realidad y nos dan la capacidad de reconocer los signos que anuncian la alegría o el sufrimiento.
Con pocas, pero muy precisas palabras, Piedad Bonnett se ha vuelto para mi una figura que me ayuda a nombrar lo innombrable. En una entrevista, Bonnett explica los motivos que la llevaron a escribir su libro «Lo que no tiene nombre» (2013), el cual es un relato sobre el suicidio de su hijo, Daniel Segura Bonnett. Bonnett señala que no buscaba un efecto catártico en esa escritura, aunque al final lo haya sido. Tampoco quería lamentarse, la buena literatura, dice, excluye el lamento. Lo que buscaba, asegura Bonnett, era dar cuenta de una vida trágica, si no en la forma en que los griegos entendían la tragedia, como una maquinaria fatal que inevitablemente alcanza a sus actores, sí como un destino que se va formando a partir de múltiples azares y que poco a poco va conduciendo a una situación de la que resulta difícil salir.
El dolor por la muerte de un ser querido siempre está marcado por la falta de palabras, por más elocuentes que sean las que aparezcan. Pero también está la falta de una palabra para señalar la nueva realidad que una ausencia deja. Lo que no tiene nombre es esa búsqueda inútil y necesaria de las palabras exactas, y al mismo tiempo, el testimonio de una vida que puede ser, también, el de muchas otras vidas. En Qué hacer con estos pedazos (2022) Piedad Bonnett teje y entreteje un sin fin de imágenes cotidianas, de dudas y ausencias que vive Emilia, su protagonista, con los ecos de los sufrimientos individuales y el dolor por la violencia que vive de manera colectiva. Y en esa labor llena de palabras precisas y profundas emociones, nos engancha.

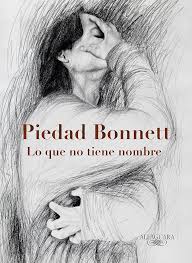
Leyendo a Piedad Bonnett aprendí la importancia de los testimonios sobre el dolor. Algo que me disgusta de la idea de la muerte, la muerte propia como diría tal vez Eugenio Trías, es que al final de una vida complicada o una muerte trágica, alguien diga: “Bueno, por lo menos ya descansa en paz, ya no sufre”. Pienso en Noé, mi hermano, en su esquizofrenia y su suicidio. Una historia de naufragios que espera su propio momento para ser contada. Lo que no tiene nombre me lleva por la vida y muerte de mi hermano, pero Qué hacer con estos pedazos es un una invitación para transitar por otros dolores, igual de profundos, pero, extrañamente, menos evidentes. Podemos adoptar el punto de vista de Emilia y dejar que sus dudas y emociones en forma de recuerdos nos invadan. Con las imágenes y las páginas avanzando, la experiencia de Emilia es la mía propia y no estoy seguro, pero creo que la de muchos lectores. Me evoca los últimos días de vida de mi madre, la forma en la que envejeció en unos pocos meses, la manera en la que su cuerpo se volvió un espacio vulnerable, atravesado por las manos y las miradas que le ayudaban a realizar los actos más simples, pero que en un cuerpo desbordado por el dolor se volvían imposibles. Si alguien me hubiera dicho en mi infancia que vestirse o hacer uso de un baño podrían ser experiencias tan dolorosas, no lo hubiera creído.
Y ahí sigue Bonnett, avanzando en su narrativa, mezclando imágenes propias y ajenas, recordando lo difícil que es el cuidado de los que sobreviven a la muerte del ser con el que compartieron toda una vida, esos amores fallidos -¿habrá alguno que no lo sea?- que se perpetuaron en la familia que formaron. Y en las dudas y silencios que heredaron. Envejecer es renunciar, dice, Bonnett. Se renuncia a la literatura, a la música que le da vida a los espacios compartidos. Pero esa renuncia viene acompañada de un dolor. Y eso evoca, otra vez, esa casa de mi infancia, llena de la música que amaba mi madre y de las canciones que acompañaba con su voz. Me gusta escuchar la música que mi madre amaba y recordar todas las cosas a las que el dolor que sufrió en sus últimos meses de vida la obligó a renunciar. La música era una forma en la que mi madre compartía su vida. Y es la manera en la que aun persiste su recuerdo en todos los lugares por donde voy. Con el tiempo voy entendiendo cada vez más su sufrimiento al darme cuenta de todas las cosas a las que el dolor la obligó a renunciar. El sufrimiento se llevó todo lo que quería. La música que mi madre amaba me conecta con el mundo, con la vida, con los lugares y épocas que fueron de ella y que aún son míos.

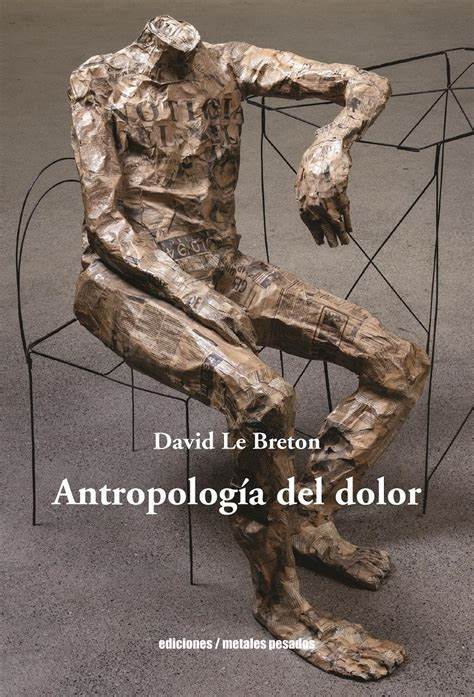
La música es una manera de objetivar emociones extrañas, imprecisas y nos permite hablar de lo que nos acontece, es decir, hacer que las palabras circulen y construyan significados colectivos, hace posible detenerse en esa desconexión entre las emociones subjetivas, encerradas en nuestra piel, y las experiencias y sentimientos colectivos, ahí donde los lindes entre la piel y el mundo se pierden, ese espacio donde podemos encontrarnos con los demás, con su alegría y su sufrimiento, pero siempre y cuando nos demos la oportunidad de ser cimbrados por el arte y, al juntar nuestras piezas rotas, poder compartir mutuamente nuestras experiencias. Padecer y compadecer al dimensionar el nivel de dolor que se experimenta comparado con la renuncia paulatina a aquello que se ama.